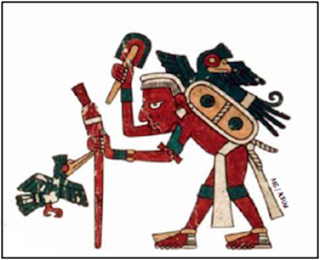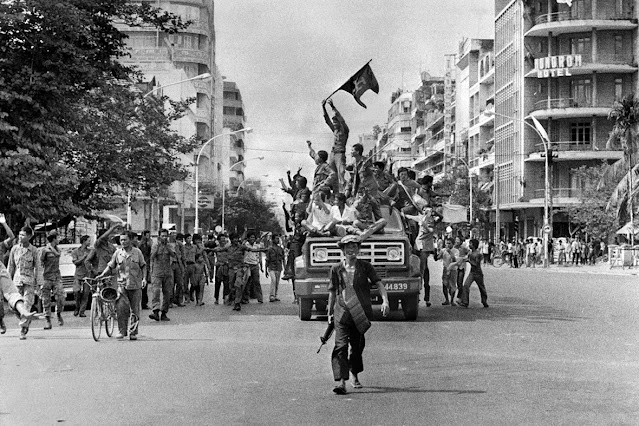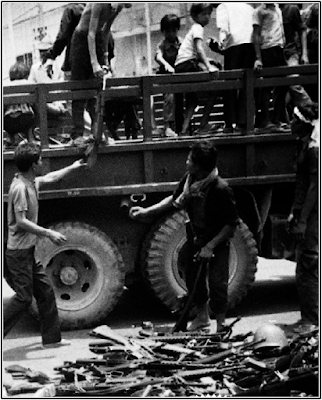África conoció esplendorosos y cultos reinos, emperadores legendarios y también crueles luchas entre etnias rivales, cuando los blancos aún no habían creado allí países artificiales ni sangrado a la población con la esclavitud.
El pueblo mandén tiene en su haber la fundación del mayor de los antiguos imperios del oeste africano. Su capital fue Tombouctoú y podríamos comprender su importancia cuando en el siglo XV tenía 100.000 habitantes
El imperio mandinga de Malí
Como sucede con Etiopía, nadie que conozca el actual Malí (45 años de esperanza de vida para los varones y 250 dólares de renta per capita) podría suponer que antaño fuera un gran imperio.
Sin embargo, desde mitad del siglo XIII a mediados del XVI, las cosas eran bien distintas en esta zona de África que siempre se había caracterizado por ser un punto de encuentro entre razas y culturas. La prueba es que todavía hoy se hablan más de veinte lenguas diferentes en el territorio. El imperio mandinga de Malí tuvo un origen extrañamente parecido al de muchos reinos de leyenda.
En el mismo espacio convivían tres naciones distintas: los keita, los konaté y los taraoré.
Los keita se convirtieron masivamente a la religión mahometana, lo que condujo a una guerra en la que fueron aniquilados su rey y once de sus doce hijos. Los asaltantes hallaron al duodécimo tan gravemente enfermo que decidieron que no valía la pena matarlo. Pero el muchacho, llamado Sundiata, no sólo recobró por completo a salud –lo que se interpretó como una intervención divina–, sino que también recuperó su reino y lo transformó en un gran imperio que incluía las interminables tierras del Sahel, así como Gangaram y Mambuko, dos zonas ricas en oro.
Sundiata, el rey león, ha quedado como una figura épica en torno a la cual se han construido numerosas leyendas. Parece que también estaba dotado de un notable sentido diplomático, imprescindible para dominar un Estado tan complejo como el suyo. La clave de su éxito fue un eslogan comprensible para los habitantes de aquellas riberas del Níger: “Separados, somos hormigas. Juntos, seremos como hipopótamos”. La palabra malí significa, precisamente, hipopótamo.
El imperio malinké o mandinga creció aún más cuando se hizo cargo de él Mansa Ulé, el rey rojo, hijo de Sundiata, y llegó a su punto culminante hacia 1320, con el reinado de Kango-Mussa, quien dominó el mayor imperio del Africa occidental. Para ello, organizó un ágil ejército de caballería, experto y entrenado, y una poderosa flota de canoas gigantes que le daba la supremacía fluvial y marítima.
Este poder naval se convirtió en obsesión para el rey Abubakr II, que deseaba conocer el confín del océano. Envió primero una pequeña flota, de la que sólo regresó una embarcación para dar cuenta de que las restantes habían perecido en una gran tempestad. El rey no se amilanó. Reforzó sus astilleros hasta que dispuso de un contingente de 2.000 grandes canoas movidas a remo, se puso asu frente y zarpó en dirección al ocaso... para no regresar jamás.
Las especulaciones tomaron dimensiones de leyenda, y se dijo que Abubakr logró colmar su deseo, que alcanzó la otra orilla del océano y decidió quedarse allí para siempre, lejos de los agobios del trono malinké.
Más allá de esta anécdota, que muestra los extremos a que puede llevar la curiosidad, los mandinga se caracterizaron por su riqueza y su sentido de la justicia.
La peregrinación a la Meca de Kango-Mussa hizo historia en todos los países que cruzó, en los que nunca se había visto tal derroche de oro ni armas y atuendos tan suntuosos. A su vuelta, se hizo acompañar por un arquitecto de renombre, el-Saheli, que sentó las bases de la que fue luego la arquitectura tradicional de Malí. Kango-Mussa fue el gran rey que favoreció artes y cultura, facilitó el comercio y garantizó las leyes de modo que los cultos viajeros árabes se maravillaron de encontrar un país seguro y justo como no lo hubieran soñado en estas latitudes. Después sobrevino la decadencia. Las intrigas cortesanas y el creciente empuje de los pueblos fronterizos acabaron con él en 1645, cuando el último príncipe de los keyta, de nombre Mama Magan, volvió a su poblado tras ser derrotado